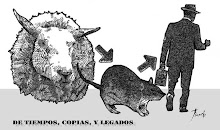skip to main |
skip to sidebar
 A lo lejos, montado sobre el bondi, ya puedo verlo. Está solo en la esquina. El hombre ciego golpea su bastón blanco contra el cordón de la vereda, en la esquina de avenida Cabildo y Aguilar. Son las ocho de la mañana, el tráfico automotor es intenso, pero casi no hay peatones. Doy un vistazo rápido en derredor: ni un alma en varias decenas de metros a la redonda del hombre. Tac tac tac.
A lo lejos, montado sobre el bondi, ya puedo verlo. Está solo en la esquina. El hombre ciego golpea su bastón blanco contra el cordón de la vereda, en la esquina de avenida Cabildo y Aguilar. Son las ocho de la mañana, el tráfico automotor es intenso, pero casi no hay peatones. Doy un vistazo rápido en derredor: ni un alma en varias decenas de metros a la redonda del hombre. Tac tac tac.
Su cabeza erguida apunta a la otra orilla. Evidentemente pide una mano para cruzar. El hombre mantiene la cabeza al frente, su bastón golpeando como metrónomo contra el cordón. Pero resulta que a las ocho de la mañana, en Cabildo y Aguilar, no hay tráfico peatonal.
Lo veo desde la altura del bondi en el que viajo, todos lo vemos, pero es una observación inútil, la observación de quienes sólo podemos ser testigos de su espera, del tac tac tac incesante de su bastón solicitando ayuda para alcanzar la otra vereda.
Confieso que la espera me inquieta, y confirmo la misma inquietud en varios de mis ocasionales compañeros de viaje. Cuando el bondi arranca, el hombre sigue allí. Ha ejercitado su paciencia de un modo asombroso, aún más teniendo en cuenta que la ciudad es un loquero.
Unas decenas de metros detrás de él una mujer acelera el paso para socorrerlo. El sonido del bastón y el de sus tacos se funden en un único tempo. Pronto sólo se escuchan los tacos de ella, los zapatos de él, y el murmullo de una charla inevitable que dura lo que dura el cruzar la calle.
La mujer se despide. Sus tacos avanzan veloces hacia su destino, mientras el hombre avanza paciente, golpeando su bastón blanco contra la pared, hasta que no haya más pared, hasta llegar a la próxima esquina, a otro cordón, la cabeza erguida apuntando a la otra orilla, tac tac tac.Pablo Franchi (Publicado en El Heraldo Hispano - Iowa, USA - Abril 2007)
 Mi reloj marca las ocho. Es una hermosa noche de verano, fresca, apacible. En verdad aburrida. Entonces un hecho inusual ocurre mientras espero el bondi: frente a la Escuela Municipal de Jardinería estacionan tres patrulleros, sus luces azules y blancas encendidas. Seis agentes uniformados descienden, ganan rápidamente la vereda, y abren de par en par las dos altas puertas en herrería que dan a la calle. Mientras tres las trasponen, los tres restantes regresan a las patrullas y abren los maleteros traseros. Hora de desplegar el arsenal, supongo.
Mi reloj marca las ocho. Es una hermosa noche de verano, fresca, apacible. En verdad aburrida. Entonces un hecho inusual ocurre mientras espero el bondi: frente a la Escuela Municipal de Jardinería estacionan tres patrulleros, sus luces azules y blancas encendidas. Seis agentes uniformados descienden, ganan rápidamente la vereda, y abren de par en par las dos altas puertas en herrería que dan a la calle. Mientras tres las trasponen, los tres restantes regresan a las patrullas y abren los maleteros traseros. Hora de desplegar el arsenal, supongo.
A pesar de lo tarde que es, dejo pasar un bondi para ver qué clase de armas saldrán de ese maletero, intuyendo que en unos segundos asistiré a un tiroteo a la escala de los que nos tiene acostumbrados Hollywood. En cambio, desde el vano de una puerta apenas entreabierta del edificio de la Escuela, un hombre asoma su cabeza. Señalando el piso delante de él, dice:
-Déjenlos acá, Rupiérez.
Y desaparece.
Los seis agentes (policías uniformados, con arma, macana, e insignias reglamentarias) comienzan a extraer de los maleteros poco más de una docena de altas plantas en macetones de barro. Una a una las trasladan y las dejan allí, en el lugar exacto donde había apuntado el dedo de aquél hombre que ya no está.
La operación no lleva más de cinco minutos, en el transcurso de los cuales los seis agentes se cruzan con decenas de alumnos de la Escuela, que pasan junto a ellos charlando de sus cosas, quizá de algún nuevo procedimiento agroquímico para mejorar la calidad del trigo candeal, quizá del recital de Ricky Martin en el estadio de Vélez, quizá de la incidencia del graznido del pato macho en las composiciones musicales clásicas de la primera mitad del siglo dieciocho.
Lo que de seguro no hacen es ayudarlos a ingresar las benditas plantas. Es así como durante unos largos segundos los agentes a cargo de Rupiérez, macetones en mano, las altas plantas golpeándoles las narices, deben esquivar a los estudiantes, mantener los resbaladizos macetones en equilibrio, y colocarlos allí, en el lugar exacto frente a la puerta del edificio.
Poco después los maleteros se cierran, los policías montan a sus patrullas en parejas, y se marchan discretamente, tan discretamente como pueden hacerlo tres patrullas con sus luces azules y blancas girando sobre el techo.
Se me ocurren dos pensamientos contrapuestos: el primero, qué debe esperar un ciudadano respecto del resguardo de su seguridad si los guardianes del orden se encargan de transportar plantas de un lado al otro de la ciudad en lugar de cumplir con su función específica; el segundo, qué altísimo nivel de seguridad debe tener una ciudad para que seis policías distraigan su tiempo realizando tareas “extracurriculares” tan poco ortodoxas como lo es la entrega de plantas a domicilio.
Pero sé que nada es tan blanco ni tan negro.
Mientras recorro mentalmente una posible escala de grises, pasa frente a mí un patrullero que circula a paso de hombre. En la puerta lleva escrito en letras doradas “Para servir a la comunidad”.
Mi bondi llega enseguida, a tiempo para evitar cualquier pensamiento sarcástico.Pablo Franchi (Publicado en Noticias Libres - Iowa, USA - abril 2008)
 A lo lejos, montado sobre el bondi, ya puedo verlo. Está solo en la esquina. El hombre ciego golpea su bastón blanco contra el cordón de la vereda, en la esquina de avenida Cabildo y Aguilar. Son las ocho de la mañana, el tráfico automotor es intenso, pero casi no hay peatones. Doy un vistazo rápido en derredor: ni un alma en varias decenas de metros a la redonda del hombre. Tac tac tac.
A lo lejos, montado sobre el bondi, ya puedo verlo. Está solo en la esquina. El hombre ciego golpea su bastón blanco contra el cordón de la vereda, en la esquina de avenida Cabildo y Aguilar. Son las ocho de la mañana, el tráfico automotor es intenso, pero casi no hay peatones. Doy un vistazo rápido en derredor: ni un alma en varias decenas de metros a la redonda del hombre. Tac tac tac.